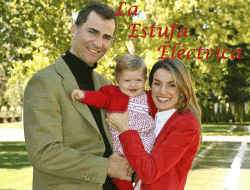Publicaba ayer La Vanguardia que los duques de Lugo se han separado, y siendo como es éste un periódico tan serio, tan catalán y tan CiU, collóns, habrá que creérselo, digo yo, aunque personalmente no daré la noticia por totalmente verificada hasta que en la tele no le hayan dedicado unos tres Dolce Vitas o cuatro, y eso que ya no existe Dolce Vita, pero en fin, que nos entendemos.
A mí esta exclusiva me ha sentado como un rodillazo de republicanismo en lo más bajo de mi patria chica, que debe ser la España de los españoles. Justo cuando don Juan Carlos me había devuelto la ilusión de creer que los reyes eran magos gracias al tan sonado exabrupto que en el transcurso de la Cumbre Iberoamericana —suponemos que entre siesta y siesta— espetó al gorila ese de los petrodólares que no se sabe si es golpista, presidente democrático o payaso de circo (puede que las tres cosas a la vez), va su hija la mayor y nos da este disgusto, esta bofetada de realidad y de aristocracia en toda la cara y todo el plebeyismo. Algunos llegamos a creer que don Jaime de Marichalar era, dentro de la Zarzuela, el representante, sino del vulgo —al fin y al cabo no deja de ser un niño bien que no ha dado un palo al agua en su vida—, sí de la calle, acogiendo el término en su globalidad. Jaime, Jaimito, don Jaime, era el dandy que le faltaba a esta monarquía tan cutre que padecemos desde hace treinta años para que aquellos reticentes finalmente aceptáramos el consenso constitucional con un “bueno vale”. No podíamos dejar de identificarnos con un tío que iba por ahí caminando con relojes de cadena colgados de los bolsillos, la espalda torcida y los brazos cruzados como Napoleón. Era rico, sí, y un vividor, pero de esos que sujetan martinis y caen bien al personal, alguien parecido a un Jamen Bond de facultad de económicas al que nunca vieron el pelo —relamido, eterno, brillante— por la facultad de económicas. Convertido en todo un personaje (por chulo, por alto, por macho, por maricón y por rosa fucsia), Marichalar ponía la nota discordante, desafinada, en aquellas vomitivas portadas del Hola! en las que con tanta impudicia la familia real se refocilaba en su fortuna, yate incluido. Por ello merecía nuestra simpatía. Joder —pensábamos—, por fin un miembro de la realeza que se toma a cachondeo la gilipollez que infecta desde los cortesanos que le quitan barro de las botas hasta a los magnates de la prensa de lo superficial que pagan por enterrar fotografías suyas en lugar de por publicarlas. Luego él se puso enfermo, le vino un ictus, ay, un ictus decíamos todos, una isquemia cerebal, pobrecito Jaime. En mayor o menor medida la gente se preguntaba sobre las sospechosas causas que llevaron al Duque a debatirse entre la vida y la muerte (no ayudó mucho, todo hay que decirlo, que por entonces Joaquín Sabina se viera afectado de idénticos problemas de salud, ni que el propio Sabina reconociera que éstos venían motivados por la vida alegre y nocturna de su Madrid querido); sin embargo, la prensa acabó haciendo mutis por foro, repitiendo hasta la saciedad lo del ictus, el ictus cerebral, pobrecito Jaime, pobrecito ictus, evitando ahondar en los motivos que le llevaron a semejante tesitura hospitalaria. (Aprovecho esta plataforma para llamar al pueblo a un linchamiento masivo contra el díler que le tomó el pelo a nuestro ya ex consorte con la venta de esa droga podrida que acabó por infartarle el cerebro y, a la larga, destrozar su matrimonio.)

Muchos medios señalan hoy la enfermedad de Marichalar como clave para entender su separación de la infanta Elena. Al lector le sonará hasta lógico, y es normal, porque de esta monarquía rancia y obsoleta, donde por tener tenemos —no te lo pierdas— una reina griega y un consorte vasco que además fue jugador de un equipo de balonmano catalán, uno ya se espera cualquier cosa, incluso que se margine a un hombre de indudable nobleza y clase como Jaime, Jaimito, Jaime, poniendo como excusa alguna dependencia que otra (¡qué ruines y qué hipócritas podemos llegar a ser los españoles!). También hay quien tira con bala e indica que los problemas son otros, más bien vinculados a asuntos de alcoba, o sea al chaperío y a la indecencia, cualidades estas impropias de un miembro de la realeza que se vista por los pies, al parecer (insisto en lo de la ruindad y la hipocresía). Desde La Estufa queremos romper una lanza por este Marichalar hipotético del alterne y el amor de hombre: qué más que un reconocimiento no oficial por parte de toda la sociedad española como agradecimiento por haber desempeñado durante trece años el sacrificado papel de hombro en el que llorar a servicio siempre de una infanta que, aún encima, lucía fea y desagradable.
Don Jaime de Marichalar es un héroe nacional y apuesto y multimillonario que va a trabajar vestido con cuatro bufandas de distintos colores al volante de un patinete eléctrico; éste debería ser motivo de sobra para que, independientemente de lo que haya podido entrar o salir por sus orificios corporales —ya sean de índole nasal o rectal—, aprovecháramos la oportunidad que la triste actualidad nos brinda reivindicando su figura como mito indeleble en la historia, casi siempre amarga, de nuestra realeza. Y si no, bien podríamos darnos por satisfechos con la otra cara de la moneda, que es tricolor y viene a anunciarnos el declive final de la institución más valorada por los españoles, porque perdemos un consorte, sí, pero ganamos un gran hombre, Marichalar, con o sin patinete, con o sin duquesado, con o sin riego sanguíneo, Jaime, Jaimito, Jaime, bigger than life y la madre que lo parió.