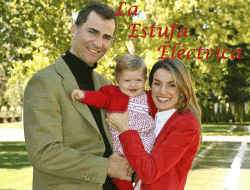Lluvia carpetovetónica

Yo en Madrid siempre me pierdo debido a mi estéril sentido de la orientación, y en esas estaba, perdido, cuando vi mi ánimo saturado de emoción al creer encontrarme —qué cosas— con la mismísima Esteban, paseando por los vericuetos de una conocida calle de pendencia, para desilusionarme de inmediato al comprobar que no era más que una vulgar fulana. Tras esto, seguí caminando marchito y dando patadas a las piedras.
De camino a casa de Enrique, tuve la suerte de toparme con una procesión, y pude contemplar cómo en medio de la algarabía folclórica surgía de entre la muchedumbre un anciano con boina que, valiente él, se interponía en el camino de los nazarenos para abrirse la gabardina —repleta de chapas, medallas y pins militares— y sacar una harmónica con la que tocó, estoico, el glorioso himno de España, para regocijo de sus coetáneos.
—Esto es música, cojones, y no la mierda del chiki chiki.
Reconozco que aquello me conmovió.
Ya luego, saliendo de casa de Enrique, paré a tomarme un café en una cervecería cualquiera en la cual renovaba fuerzas una muchachada un tanto nazi compuesta de siete tipos altos y pelados, vestidos con chaquetas militares, vaqueros y botas, que bebían generosas cantidades de alcohol en jarras de esas antiguas, sobredimensionadas, que ya no se ven por ningún lado, uno por uno y de casi un trago, al aliento de los simpáticos bramidos de ánimo proferidos por sus colegas, «uh-uh», mientras de fondo sonaba una música de pasodobles.
Escudriñé al barman, a ver si ponía gesto de susto, de hastío o si sencillamente atendía sus labores con una sonrisa cómplice que viniera a decir algo así como «ah, los chavales», pero no pude distinguir más que un preocupante déficit a la hora de cumplir con una tarea tan aparentemente automática y simple como creo es la de respirar.
El barman estaba gordo. Parecía colchonero. Era buena persona.
Algo cansado abrí
Pues qué bien, oye. ¿Noventa, dices, por el café? Toma el euro y quédate con el cambio. Adiós, volveré por aquí. Y mírate eso de respirar.
—Mira, nena, no te ofendas —le dije—, pero a mí España me importa un carajo.
Y de camino, esta vez, a su casa, cantamos un pasodoble mojaditos por la lluvia que piadosamente se había abstenido de caer unas horas antes, en un gesto divino para con los rebaños del fandango y la virgen dolorosa. Amén.