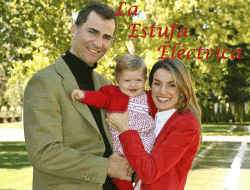Tengo predilección por el ritmo, no lo voy a negar. Es algo que me obsesiona por culpa de mi capacidad de observación, y he de decir que dado el cariz contemplativo que ha tomado mi existencia en los últimos años bien podríamos asegurar que la observación se ha convertido en parte fundamental de la misma. Porque en la observación está el ritmo. El ritmo como partitura de la vida, el arte y sus miserias y barbaridades. Bum, bum, bum; no sé: ritmo.
Pero vayamos cronológicamente. Lo primero que uno recuerda siempre son las viejecitas. Las viejecitas —y sus casas— suponen gran parte del paisaje cardinal de los niños cuando aún no son más que pequeños observadores que ríen, lloran, aplauden o refunfuñan según cómo reaccione su engranaje emocional ante las monstruosidades cotidianas que registran merced a su avidez por la observación. Las viejecitas tienen una cadencia extraterrestre; todo en ellas me fascinaba, para bien y para mal, desde su pegajoso masticar a su forma de recorrer los pasillos, similar a la de un dinosaurio escuchimizado. El ritmo de las viejecitas es un ritmo lento, deleitoso. Para el niño inexperto, el joven observador, un buen rato en casa de su abuela es sinónimo de clase magistral de desarrollo del placer, mientras que un mal rato equivale a un anticipo del infierno, una especie de hoguera familiar. ¿Y por qué?: porque el ritmo de las viejecitas introduce al niño en una dimensión paralela donde la paciencia envuelve todas las particularidades de la vida como una telaraña. Descubrir a las viejecitas cuando eres un retoño es algo parecido a descubrir el cine de terror japonés cuando eres un pretencioso espectador de festivales de cine: a partir de entonces, lo ves todo desde otra perspectiva, desarrollando una autodefensa insomne al aburrimiento y una capacidad resignada para buscar entretenimiento, magia o estilo en lo que toda la vida se ha entendido como profundo sopor. El ritmo, o sea, y sus matices.

Hemos hablado de las viejecitas, de las personas. Hablemos ahora de las cosas. Hay un montón de objetos relacionados con la infancia que, educados en un ritmo específico, sobredimensionaban los límites del placer durante los años más fértiles de su instrucción. Tal es el columpio, que con su balanceo fue capaz de adelantarnos un resorte prohibitivo del goce devaluado con el paso del tiempo en esa cosa que hemos dado en llamar adrenalina sexual. Columpiándote se te forma un nudo en el estómago cuyo comportamiento dentro de los límites sensoriales del placer en nuestro cuerpo es difícil de explicar. A los niños de entonces se nos formaba un nudo en el estómago al columpiarnos en el columpio del mismo modo que a los adultos de hoy se nos forma cuando nos columpiamos a la vecina a espaldas de su marido. Esa adrenalina, identificada con la fruición más privada de nuestros instintos, proviene del ritmo, y cobra también formas extravagantes en los deportes de riesgo —puenting, paracaidismo—, la conducción temeraria o los estratégicos orgasmos del militar en el frente de guerra. Pero es todo ritmo, ritmo, ritmo. Bum, bum, bum. O bum, bum. O bum. Columpio, motor, balas. ¡Ritmo! (No me gustan las exclamaciones. Infartan los textos. Pero no he sido yo, que ha sido el ritmo. El ritmo que me lleva.)

La adolescencia. Lo cierto es que ya le tocaba. La adolescencia eran hostias a mejor precio, porque había una recompensa. La adolescencia era madurar, aprender a andar en bicicleta a base de estrepitosas caídas. Follábamos en la adolescencia. Y observábamos. No hay que olvidar ese cómputo: la observación. De ahí venía todo, incluido el sexo. Fuimos voyeaures antes que pollas. Simulábamos los polvos engrandeciendo el nombre de Onán, ¿y qué era aquello más que ritmo? La suma de los dos factores: ritmo y observación (primas, vecinas, madres). Luego venía la práctica. Ay, la práctica. Empezamos a follar con las chicas de nuestra clase, las pocas que no empezaban a follar con los chicos de las clases superiores. Había que romperlas; era muy violento. No había ritmo: sólo frustración. Luego cogíamos novia, y a esa novia nos la follábamos mucho, siempre que podíamos, a expensas de padres, vecinos y cuchicheos. Ahí te convertías en un profesor de energía; entendías el ritmo. Las chicas adolescentes no se cansan al follar. Y eso estaba muy bien porque tú tampoco te cansabas. Era exprimir el sexo, descubrir los citados matices del ritmo, amplificarte como ser humano por medio de un vehículo empírico hacia la extenuación personal. Más tarde te caías de la bici. Experimentabas, mentías, y llegabas a las de veinte, veintipico años. Ésas eran distintas. No seguían tu ritmo, y se dormían con la luz encendida. Eras buenas chicas, tú las querías. Pero no eran las de treinta/cuarenta. No. Sexualmente, ésas aunaban los mejor de cada una. Tenían el vigor de las adolescentes y la experiencia de las veinteañeras, que al final resultaban ser unas vagas. Las frágiles treintañeras solían venir de matrimonios ¿Qué era lo que necesitaban? ¿Qué era lo que buscaban en ti? Nada más y nada menos que un cambio de ritmo. El sexo a partir de los cuarenta es mejor no contarlo: se diría similar a
El Padrino III: no es que sea peor que las anteriores entregas, pero es peor que las anteriores entregas, aunque nosotros lo resolvamos diciendo que es
diferente: el sexo a partir de los cuarenta es igual: sólo un eufemismo. (Existe una degeneración del follar llamada 'sexo con amor'. Bien, esto es otra cosa. Hay un ritmo específico para el sexo con amor, que es múltiple y mutante, y que depende en gran medida del animal. En el sexo con amor no influyen las edades, teóricamente, hasta que dejan de influir, porque no todos los enamorados pueden follar siempre como si estuvieran enamorados. ¡Serían unos cerdos! De vez en cuando se salen del guión, y es ahí cuando las edades entran en juego. A veces, incluso, entran para quedarse definitivamente: pasa cuando el amor ha dejado de importar, o sea, cuando ya no se está enamorado. Cuando la culpa es de ellas.)
Vayamos al curro. En el curro todo es ritmo. Entiéndanlo: trabajo en redacciones. Grapadoras, traqueteos, ordenadores, fotocopiadoras. Y los folios. Cómo me gustan los folios. Ya sean limpios o rugosos, tradicionales o reciclados. Sólo si uno es capaz de abstraerse mientras trabaja puede leer entre líne

as y adaptarse al ecosistema, porque adaptarse es coger el ritmo. Esto nos lleva al siguiente punto: las drogas. Las drogas ralentizan o aceleran el cuerpo y la mente y nos deforman humanamente para conseguir fines de sociabilidad o tenacidad laboral sorprendentes. La droga hace al lerdo más lerdo, al listo más listo y al bruto más bruto. Nos cambia la marcha, pero no el motor. Es un falso mezzoforte.
Hemos hablado de la vida: hablemos ahora del arte. La cultura se ha significado con histórica precisión a favor del ritmo. Para romper con un movimiento artístico es necesario dejarlo en bragas en pos de un nuevo estilo que epate al respetable, y para eso no hay nada mejor que el cambio, no hay nada mejor que el ritmo. Los antiguos eran contemplativos deficientes a los que el ritmo no les importaba un huevo, y como mucho esculpían a sus deidades en teatrales gesticulaciones de descacharrada viveza que quizá para algún despistado ofrecían sensación de movimiento, pero no son ni mucho menos un precedente a tener en cuenta. El ritmo empezó a ser arte con los medievales y sus guiñoles —muy listos, los medievales—, y sus endiabladas escenas de violencia hechas caricatura. Movimiento, ritmo, arte. Las pinturas, los cuadros, todo eso, ¡beh!, es arte para débiles. Los payasos, los mimos: los circos. Ahí empezaba a entender el ser humano la importancia de los silencios, las hostias y los cambios de ritmo (del monociclo al elefante); o lo que es lo mismo, a no confundir la velocidad con el tocino en el sentido más literal que se pueda aplicar a esta repelente frase.

Nos hemos saltado el teatro. Ha sido un olvido consciente. El teatro es literatura sobreactuada, y la literatura maneja el ritmo a través del estilo. Ha habido importantes estilistas del ritmo, e incluso escritores que felizmente cosificaban el ritmo, caso de Jack Kerouac. Capote dijo de
On The Road que únicamente era mecanografía. Pero situémonos: ¿quién era Capote? Una víbora que aplaudía entusiasmada cuando Errol Flynt tocaba el piano con su polla. De esto podemos extraer que Capote era un frívolo imperturbable que no entendía de ritmo, sólo de gloria, fango y cigarrillos mentolados, ocupado como estaba revolviendo entre el hedonismo atormentado de su sórdido glamour. Mariquitas, ¡beh! No siguen el ritmo: ellos follan por el culo. Luego vino el cine. El cine es ritmo. Bum, bum, bum, acción, corten, positivar. ¿Han visto alguna peli de Howard Hawks, John Carpenter, Brian de Palma, Martin Scorsese? ¡¿Han visto alguna peli de Martin Scorsese?! Eso es ritmo. En la música no entro, porque yo no concibo la música si no es dentro de una película, ya sea real o ficticia, producto de mi imaginación o de la de otra mente enferma. Necesito poner imágenes a lo que escucho, identificarlo todo con retazos de mi vida o deseos primarios de inconfesable carácter depravado, y empastarlo todo en un puzzle sensorial que satisfaga mis instintos. Todo tiene que ver, como pueden comprobar, con el ritmo. Porque el ritmo lo es todo.
¿Todavía hay dudas? Normal. Las nuevas generaciones van a la palabra cruda, prescinden del ritmo, se simplifican en un prosaísmo sordo, como si el tener buen oído fuese una concesión al padre. Están engañados. Creen que ya tienen su ritmo. Creen que sobrevivirán a los correctores de estilo, reales o figurativos, que se encuentren por delante. Que permanecerán incólumes. Pero es todo una mentira gorda que se han creído por inocentes o por vanidosos; aún no saben que más pronto que tarde les estropearán el estilo, el ritmo, el amor y la vida, y ellos se quedarán tan sordos, mudos, ciegos y desnudos como cuando nacieron, sin nadie que les proteja ni les cure los fracasos, porque corren, cada vez más, tiempos cativos comos los de antes, y ellos lo ignoran, supongo que felices, supongo que vivos.